Expte: 98.313
Fojas: 139
En Mendoza, a veintitrés días del mes de febrero del año dos mil doce, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa n° 98.313, caratulada: "PRINZE S.A. EN J° 14.171/32.706 PRINZE S.A. P/ QUIEBRA S/ INC. CAS.".
Conforme lo decretado a fs. 138 se deja constancia del orden de estudio efectua-do en la causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero: DR. JORGE H. NANCLARES; segundo: DR. FERNANDO ROMANO; tercero: DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE.-
ANTECEDENTES:
A fs. 13/38, PRINZE S.A., por apoderado, plantea recursos de In-constitucionalidad y Casación en contra de la sentencia dictada a fs. 838/849 vta. de los autos n° 14.171/32.706, caratulados: "PRINZE S.A. P/ QUIEBRA" por la Segunda Cá-mara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial.
A fs. 47 se admiten, formalmente, los recursos de Inconstitucionalidad y Casa-ción interpuestos y se ordena correr traslado a la contraria. A fs. 64/70 vta. contesta tras-lado el BBVA Banco Francés S.A., quien solicita el rechazo de los recursos, con costas.
A fs. 114/116 vta., corre agregado el dictamen del Sr. Procurador General, quien por las razones que expone, aconseja el rechazo de los recursos deducidos.
A fs. 131 se llama al acuerdo para sentencia y a fs. 138 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los señores Ministros del Tribunal.
De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provin-cia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:
PRIMERA CUESTION: ¿Son procedentes los Recursos de Incons-titucionalidad y Casación interpuestos?
SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿qué solución corresponde?
TERCERA CUESTIÓN: Costas.
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. JORGE H. NANCLARES, DIJO:
Entre los hechos relevantes para la resolución del recurso interpuesto, se desta-can los siguientes:
1. El 03/08/2000, el Banco Frances S.A. solicita se declare la quiebra de Prinze S.A., conforme lo dispuesto por los arts. 80, 83 y cc de la LCQ. Señala que acredita su calidad de acreedor con los pagarés a la vista suscriptos por Prinze S.A. a la orden de Corp Banca S.A. que fueron transferidos al Banco Francés.
2. A fs. 105/107, Prinze S.A. contesta el pedido de quiebra solicitado por el acreedor. Señala la improcedencia del planteo, conforme dos argumentos en los que basa su defensa: 1) que los créditos invocados por el acreedor han sido garantizados mediante warrants sobre vino. Por ello, conforme lo dispone el art. 241 inc. 4 de la LCQ, esta garantía excluye la posibilidad de formular el pedido de quiebra. Si bien todo acree-dor puede peticionar la quiebra de su deudor, se encuentran excluidos los acreedores con privilegio especial, por falta de interés legítimo; 2) el art. 80 LCQ exige que el crédito resulte exigible y, en el caso, los pagarés fueron librados "a la vista", por lo que resulta condición esencial su presentación al deudor, circunstancia que no ha sido invocada ni acreditada.
3. A fs. 278/279, el Banco contesta la vista ordenada. Señala que Prinze no pue-de ampararse en la existencia de los warrants, cuando impidió maliciosamente la ejecu-ción de la garantía constituida, al hacer desaparecer la mercadería warranteada, lo que motivó la promoción de una denuncia penal bajo los autos n° 126.294 "Fiscal c/ Ferri Miguel Angel p/ hurto impropio". Respecto a la exigibilidad de los documentos, refiere que su pago fue requerido a través de carta documento agregada en autos y luego fueron presentados a su cobro en el domicilio del Banco en oportunidad de presentarse el ge-rente de Prinze en la sucursal. Tampoco fueron abonados cuando se formula la petición de quiebra.
4. El Juez de primera instancia, a fs. 404/409 rechaza el pedido de quiebra for-mulado por el Banco. Señala que el banco es acreedor con privilegio especial y que no ha acreditado la insuficiencia de la garantía. El expediente penal fue introducido tardía-mente en el proceso, por lo que no puede ser valorado a los fines de acreditar la insufi-ciencia de la garantía.
5. Dicha decisión es apelada por el banco acreedor y, a fs. 838/849 vta., la Se-gunda Cámara Civil de Apelaciones hace lugar al recurso planteado. Luego de declarar apelable por el acreedor el rechazo del pedido de quiebra, la resolución de la Cámara declara la quiebra de Prinze conforme los siguientes argumentos:
- Facultades del Juez concursal: el art. 274 LCQ dice que el Juez tiene la direc-ción y conducción del proceso, de índole ricamente inquisitiva. El Juez lo ordena paso tras paso sin necesidad de que le fuera pedido, sea por el síndico, sea por interesados particulares como el concursado o los acreedores.
Por ello, el Juez a-quo no puede afirmar válidamente que la causa penal se intro-dujo tardíamente en el proceso. Si el Tribunal tuvo el expediente penal ante sí, debió resolver tomando en consideración las constancias de la causa, siendo impropio de un Juez concursal - director - impulsor - controlador - investigador - abroquelarse en que la prueba no fue traída por las partes.
- Crédito privilegiado: en cuanto al crédito, siendo el Banco Francés un acreedor munido con privilegio especial - warrants - para poder habilitar la vía falencial, debía acreditar sumariamente que los bienes eran insuficientes para cubrirlo.
Hasta aquí el razonamiento del Sr. Juez a-quo era correcto, pero al olvidarse que era un Juez concursal, no consideró probada la circunstancia apuntada con el expediente penal que tuvo a la vista y del que emerge: a) la orden del Banco Francés S.A a Alma-de S.A. –warrantera- de proceder al remate de los vinos; b) la comunicación de dicha circunstancia a Prinze S.A. y c) la desaparición posterior a la comunicación de los vinos, probadas en el proceso criminal, o sea, que por el obrar de la requerida falencial el banco se quedó sin asiento del privilegio –ver fs. 147, 150/151 y 170 del expte. N° 13.554-.
Advirtamos que la LCQ no exige una prueba acabada, contundente y detallada de la insuficiencia, sino que dicha prueba deberá ser sumaria y, como no se aclara su significado, cabe conferirle el corriente en las ciencias procesales (conf. Junyent Bas, Francisco y Molina Sandoval, Carlos, Práctica judicial del proceso concursal, Editorial Abaco, 2005, págs.35 y sigs.) y que dicha prueba llegue al proceso por ofrecimiento de la deudora o por las facultades investigativas del tribunal concursal ningún mérito le disminuye: aquí se ha probado que no había insuficiencia del asiento del privilegio sino desaparición del asiento del privilegio por obra de la constituyente del mismo.
- Falta de presentación al cobro: respecto a esta defensa opuesta por el deudor, no fue tratada en la instancia inferior, por lo que corresponde abordar el tema.
Prinze S.A. sostiene que los pagarés a la vista no se presentaron al cobro –ver fs. 105/107- mientras que el banco sostiene que envió carta documento –ver fs. 55- y rea-lizó distintas requisitorias.
El art. 40 del Dec. Ley 5965/63 dice: “el portador de una letra de cambio pagable a día fijo o a cierto tiempo fecha o vista debe presentarla para el pago el día en el cual la letra debe pagarse o en uno de los dos días hábiles siguientes sucesivos”.
La presentación para el pago es una carga típica que la ley le impone al acreedor. Si el deudor alega la falta de presentación al pago, o sea, el incumplimiento de esta obli-gación, es él quien debe soportar la carga probatoria.
Demostrada la improcedencia de la mentada falta de exigibilidad de los títulos, lo cierto es que estos pagarés garantizaban -junto con los warrants- un préstamo de di-nero otorgado por Corp Banca S.A. a Prinze S.A, tal como surge de la documental que corre agregada a fs. 49/53 y lo expresamente reconocido por el entonces apoderado de Prinze S.A. en el expediente penal: “… donde se basa la petición (de quiebra) en cuatro pagarés comerciales que servían de aval a un préstamo garantizado con emisión de wa-rrant…”
En definitiva, no se pagó el préstamo ni mediante la presentación de los paga-rés, ni ante el pedido de quiebra y se frustró –mediante un hurto impropio efectuado por el apoderado de Prinze SA- la ejecución de los warrants.
- Declaración de quiebra: De todo lo dicho hasta aquí se desprende la proceden-cia del pedido de quiebra.
a) se ha probado la calidad de acreedor del Banco Francés S.A. –ver fs. 4/53- que por otro lado no ha sido negada por Prinze S.A.;
b) se ha demostrado la exigibilidad del crédito –fs. 49/53-;
c) se ha acreditado la cesación de pagos con este incumplimiento –que ha sido negado en general por la sociedad requerida- y con la venta del inmueble obrante a fs. 112/118.
Con respecto a este tópico cabe aclarar que, denunciado por el acreedor el in-cumplimiento del deudor, se estará denunciando un hecho revelador de la cesación de pagos (arts. 79 inc. 2 LCQ), con tal denuncia se crea una presunción iuris tantum sobre el estado de insolvencia del deudor.
En el sub lite Prinze S.A. esgrimió defensas respecto al título, pero en modo alguno trató de acreditar que no se encontraba en estado de cesación de pagos, por ejemplo, con el depósito de lo adeudado, la existencia de plazos fijos; cuentas corrien-tes, cajas de ahorro, movimiento comercial, la existencia de inmuebles; etc. Este proceso lleva tramitando casi diez años… .
d) por último, que el deudor está comprendido en el art. 2 LCQ -fs. 61 vta.-
Por ello, corresponde revocar la resolución de fs. 404/408 y acoger el pedido de quiebra de Prinze S.A. formulado por el Banco Francés S.A.
En contra de esta resolución, Prinze S.A. interpone recursos de In-constitucionalidad y Casación ante esta Sede.
II.- EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO.-
Sostiene el recurrente que la sentencia dictada es arbitraria, viola su derecho de defensa en juicio y del debido proceso. Señala que en la sentencia no se advierte el voto individual de los Ministros y no puede interpretarse que la firma de los tres importe un acuerdo unánime sobre el aspecto de la apelabilidad. Agrega que la Cámara altera los términos en que quedó trabada la litis, porque el Banco en su escrito de demanda guarda silencio acerca de su privilegio. Sostiene que es arbitraria la sentencia por cuanto las facultades inquisitivas del Juez de la quiebra nacen recién cuando ésta es declarada, mientras ello no ocurre no existe quiebra. La Cámara funda su fallo en argumentos y pruebas introducidos tardíamente en el proceso. Además, de considerarse el expediente penal en cuestión, ha de tenerse presente que el Sr. Ferri, presidente del Directorio, ha sido sobreseído definitivamente (fs. 201 y vta.). Se agravia también de la afirmación de la Cámara en cuanto a que, si el deudor alega la falta de presentación al pago de los pa-garés, es él quien debe soportar la carga probatoria. Sostiene que en el caso, los pagarés tienen domicilio de pago "a la vista" en el banco, por lo que el onus probandi se invierte. Señala también que es un absurdo exigir que su parte acredite que no se encontraba en cesación de pagos.
III.- EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO.-
Sostiene el recurrente que la sentencia ha interpretado erróneamente los arts. 83, 88, 90, 141 inc. 1 del C.P.C.; 80, 83, 84, 273 y 274 L.C.Q.; art. 40 del Dec. Ley 5965/63. Señala que en la sentencia no se advierte el voto individual de los Ministros y no puede interpretarse que la firma de los tres importe un acuerdo unánime sobre el as-pecto de la apelabilidad. Agrega que la Cámara altera los términos en que quedó trabada la litis, porque el Banco en su escrito de demanda guarda silencio acerca de su privile-gio. Señala que la Cámara interpreta erróneamente el art. 40 del Dec. Ley 5965/63, por cuanto, al haber fijado como domicilio de pago el del acreedor de la obligación cambia-ria, incumbe y resulta carga de éste acreditar la presentación al cobro.
IV.- SOLUCIÓN AL CASO.-
Teniendo en cuenta las cuestiones de índole jurídicas y fácticas comprometidas en la resolución de la presente causa, razones de orden metodológico aconsejan el trata-miento conjunto de los recursos interpuestos.
La cuestión a dilucidar en estas actuaciones consiste en determinar si resulta arbitraria o normativamente incorrecta la sentencia recurrida que declara la quiebra de Prinze S.A., peticionada por el banco que ostenta un crédito privilegiado en virtud de ser poseedor de pagarés garantizados con warrants.
El Juez de primera instancia rechazó el pedido de declaración de quiebra por dos razones fundamentales: la primera, porque el banco es acreedor con privilegio especial - warrants sobre vino - y no ha acreditado la insuficiencia de la garantía; la segunda, por-que el expediente penal, del que surgiría la desaparición de la garantía, fue introducido tardíamente en el proceso, por lo que no puede ser valorado a los fines de acreditar la insuficiencia de la misma.
La Cámara, por el contrario, declara la quiebra de la recurrente, conforme los siguientes argumentos fundantes de la resolución: a) el Juez es director del proceso, por lo que puede valorar el expediente penal aún introducido tardíamente; b) de dicho expe-diente penal surge que la garantía ha desaparecido, por lo que el banco ha acreditado sumariamente la insuficiencia de la misma; c) los pagarés invocados por el banco son exigibles, si el deudor alega la falta de presentación al pago, debe soportar la carga pro-batoria; d) se encuentran acreditados los demás requisitos para la procedencia de la quiebra solicitada, especialmente, Prinze S.A. no ha demostrado no encontrarse en cesa-ción de pagos.
El recurrente se agravia de la decisión dictada y su queja puede sintetizarse del siguiente modo: a) la sentencia no cuenta con el voto sucesivo de los Ministros, sino el voto individual de alguno de ellos; b) el expediente penal no puede acreditar la insufi-ciencia de la garantía del crédito del banco, porque fue introducido tardíamente al proce-so; c) además, en dicho expediente penal surge que el Presidente del Directorio de la recurrente ha sido sobreseído definitivamente; d) los pagarés tienen domicilio de pago "a la vista" en el banco, por lo que se invierte la carga de la prueba y es el banco el que debe probar que fueron presentados a su cobro; e) es absurdo exigir a Prinze que de-muestre que no está en cesación de pagos.
Entiendo que la sentencia dictada no adolece de los vicios imputados, por lo que corresponde la confirmación de la misma, conforme las razones que se analizarán al tratar individualmente los agravios del recurrente.
a) Sentencia dictada sin el voto individual de los Ministros de Cámara.-
Considero que este agravio no resiste el menor análisis.
En primer lugar, el quejoso no señala cuál es el perjuicio concreto que le produce la decisión del modo en el que ha sido adoptada, ni cuál es el daño que ha sufrido (LS 146-337; 113-286), lo que impide a este Tribunal el análisis de su agravio.
Además, el auto dictado por la Cámara a fs. 728/733 vta. (autos n° 32.214) al hacer lugar al recurso directo interpuesto por el Banco, dispuso acordarle al recurso de apelación, el trámite abreviado, conforme lo dispone el art. 142 C.P.C.. En consecuen-cia, la resolución dictada reúne los requisitos de un auto, no de una sentencia, en cuanto a su forma y plazo de dictado, por lo que si bien corresponde el sorteo (como se realizó a fs. 837), no procede el voto individual.
b) Las constancias del expediente penal n° 13.554.
Tal como lo señala la sentencia recurrida, "el Juez a-quo no puede afirmar váli-damente que la causa penal se introdujo tardíamente en el proceso. Si el Tribunal tuvo el expediente penal ante sí, debió resolver tomando en consideración las constancias de la causa, siendo impropio de un Juez concursal - director - impulsor - controlador - investi-gador - abroquelarse en que la prueba no fue traída por las partes".
La doctrina es conteste al afirmar que los procesos concursales son predominan-temente inquisitivos o inquisitorios (Rouillón Adolfo, "Régimen de Concursos y Quie-bras", pág. 40 y cc).
El art. 274 LCQ enuncia genéricamente las amplias facultades del Juez concursal en materia de impulso procesal y de iniciativa probatoria, que la Cámara ha desarrollado en extenso en la decisión recurrida.
Por ello, en virtud de tales facultades legales, es acertado afirmar que el expe-diente penal invocado por el acreedor, aún en una etapa posterior a la procesalmente adecuada, debe necesariamente ser valorado y analizado al momento de resolver la cau-sa. Es más, dicho proceso penal podría haber sido requerido de oficio por el juzgado en cualquier oportunidad, si hubiese tomado conocimiento por otra vía de la existencia del mismo.
En consecuencia, ante el deber de analizar y cotejar dicha causa, de ella surge, en forma fehaciente, la insuficiencia de la garantía originariamente constituida por el ahora recurrente.
Así, a fs. 151 el Juez del Primer Juzgado de Instrucción de la Tercera Circuns-cripción Judicial describe la cantidad y características del vino depositado en la bodega con motivo de la operatoria de warrant. Allí señala que "dichos vinos corresponden a la garantía de la operación de Warrant y quedaron en la bodega en ese carácter. Sin embar-go, se violaron precintos y se retiró 128.880 litros de vino blanco de la pileta 32, 86.160 litros de vino tinto de la pileta 59 y 230.840 litros de vino tinto de la pileta 23 de la bo-dega sita en Ruta 50 km 1036 de San Martín el cual era vino que estaba en comodato a favor de Almade S.A. en fraude a los acreedores". Por ello, resuelve ordenar la eleva-ción a juicio del Sr. Miguel Angel Ferri, por considerarlo prima facie autor penalmente responsable del delito de hurto impropio previsto y penado en el art. 173 inc. 5 del Có-digo Penal.
Asimismo, no es cierta la afirmación del recurrente en cuanto señala que a fs. 201, el Sr. Ferri fue sobreseído definitivamente. Lo que obra a fs. 201 es la concesión de la suspensión del juicio a prueba solicitada por el imputado, por el término de un año, y con los efectos previstos en el art. 76 bis del Código Penal, lo que en modo alguno pue-de equipararse a un sobreseimiento definitivo.
Independientemente de ello y de la solución que haya recaído en el expediente penal, lo que interesa a los fines de resolver la presente causa no es la culpabilidad o inocencia del Sr. Ferri, sino la existencia o suficiencia de la garantía y sobre tal aspecto, el proceso penal deja en evidencia la desaparición o sustracción de la misma, por causas que no pueden ser imputables al acreedor que legítimamente reclama por su acreencia.
c) El domicilio de pago de los pagarés.
El recurrente señala que los pagarés a la vista acompañados por el banco no fue-ron presentados al cobro y que, teniendo en cuenta que el domicilio de pago es el del mismo banco, a éste le correspondía probar que fueron presentados y no pagados.
La Cámara, por el contrario, señala que es el deudor el que debe probar que el portador o tenedor de los documentos no los presentó al pago.
Entiendo que corresponde también el rechazo de este agravio.
La jurisprudencia, de manera pacífica, coincide en imponer al deudor la carga de la prueba de la omisión de la presentación al cobro de los pagarés.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en pleno, resolvió en el conocido precedente "Kairus, José v. Romero, Héctor", del 17/6/1981 (LL 1981-C, 281), que "En el caso de pagarés con la cláusula sin protesto, la mora del deudor se pro-duce por el vencimiento del plazo fijado en el documento", y que "quien invoque la falta de presentación de los documentos al cobro tiene la carga de la prueba de tal inobser-vancia".
En el mismo sentido, se ha resuelto que "en el caso de un pagaré con vencimien-to a fecha determinada, cláusula sin protesto y siendo el portador legitimado el mismo beneficiario o tomador del documento y en cuyo domicilio se fijó el lugar de pago, no puede exigírsele que manifieste haber efectuado la presentación del documento al sus-criptor en día y lugar determinado, ya que en virtud de la presunción juris tantum que nace de dicha cláusula (art. 50 Decreto Ley 5965/63) estaba a cargo del deudor acreditar su concurrencia a efectuar el pago en el lugar indicado o, en su caso, la imposibilidad no imputable de cumplir con su obligación. En tales circunstancias, la mora se produjo al vencimiento del plazo fijado (Sup. Corte Bs. As., 19/10/1993, "Straccia, Abel R. v. Rou-lier, Miguel R.", Lexis n. 1/20991).
Asimismo, se ha resuelto que "En realidad, como no es fácil acreditar que el pagaré fue presentado para su pago, lo cual podría enervar la cláusula "sin protesto", la ley, favoreciendo al portador, establece la presunción que dicho acto se cumplió en tiempo. La ecuación se invierte al presumir la diligencia del portador, correspondiendo al deudor la probanza en contrario para destruirla (C. Civ. Y Com. Córdoba, 5°, 18/03/2011, "Banco Macro S.A v/ Lescano Rolón Raúl").
"Ello se explica, como toda conjetura, porque lo normal es que el portador re-clame el pago al vencimiento; además, si así no fuera, el texto legal habría resultado letra muerta, por la dificultad en que se encontraría para demostrar la presentación opor-tuna de la cambial ante la falta de protesto, favoreciendo a deudores maliciosos con ex-cepciones capciosas" (Cámara, La letra de cambio y vale o pagare, T.II, p.610).
En igual sentido, "tratándose de un título que consigna como lugar de pago el domicilio del acreedor, la demandada debió haber demostrado que concurrió a ese do-micilio en la fecha de vencimiento, sin que el documento le fuera exhibido para proceder a su cancelación (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín, 10/06/1997, "Cuervo, Hugo V. v. Reumann, Eduardo A.", LLBA 1998, 871).
La doctrina que surge de los precedentes citados, resulta especialmente aplicable al sublite, en el que las libranzas consignan como domicilio de pago el del acreedor. Ello por cuanto, exigirle al banco que demuestre que el día del vencimiento de los pagarés, los presentó al cobro en su propio domicilio y que jamás concurrió el obligado a efectuar el pago, resulta sin lugar a dudas mucho más difícil y complejo que exigirle al deudor que demuestre que concurrió al banco a pagar y los documentos no le fueron exhibidos ni entregados.
d) La demostración del estado de cesación de pagos.
Se agravia el recurrente por cuanto la Cámara señala que Prinze no trató de acre-ditar que no se encontraba en estado de cesación de pagos, por ejemplo con el depósito de lo adeudado, la existencia de plazos fijos, cuentas corrientes, cajas de ahorro, movi-miento comercial, la existencia de inmuebles, etcétera.
Sostiene al fundar su queja que dicha exigencia es un absurdo y que desvirtúa el sentido del proceso.
No obstante, su queja sólo refleja una discrepancia con las conclusiones de la Cámara, que en modo alguno puede motivar la declaración de arbitrariedad del fallo.
Conforme lo dispone el art. 83 LCQ, el acreedor debe probar sumariamente su crédito, los hechos reveladores de la cesación de pagos y que el deudor está comprendi-do en el art. 2.
Estos requisitos han sido ampliamente cumplidos por el banco peticionante. El peticionante de la quiebra debe acreditar algún hecho que pueda ser indicativo del estado de insolvencia del deudor y, para ello, la falta de pago de los pagarés en la fecha de su vencimiento, constituye un elemento de prueba más que suficiente.
Si dicho estado de cesación de pagos no existe, o ha sido un invento malicioso del acreedor, es lógico exigirle al deudor que acredite tal extremo.
En el caso, tal como lo pone de resalto la decisión recurrida, el deudor no ha demostrado de ninguna manera que no se encontraba en cesación de pagos.
V. CONCLUSIONES:
En virtud de lo expuesto, si mi voto resulta compartido por mis distinguidos co-legas de Sala, corresponde rechazar los recursos interpuestos y, en consecuencia, con-firmar la resolución dictada a fs. 838/849 vta. de los autos n° 14.171/32.706, caratula-dos: "PRINZE S.A. P/ QUIEBRA" por la Segunda Cámara de Apelaciones de la Prime-ra Circunscripción Judicial.
Así voto.
Sobre la misma cuestión los Dres. ROMANO y PEREZ HUALDE, adhieren al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTION EL DR. JORGE H. NANCLARES, DIJO:
Atento lo resuelto en la cuestión anterior, corresponde rechazar los recursos ex-traordinarios interpuestos y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada a fs. 838/849 vta. de los autos n° 14.171/32.706, caratulados: "PRINZE S.A. P/ QUIEBRA" por la Segunda Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial.
Así voto.
Sobre la misma cuestión los Dres. ROMANO y PEREZ HUALDE, adhieren al voto que antecede.
A LA TERCERA CUESTION EL DR. JORGE H. NANCLARES, DIJO:
Atento lo resuelto en las cuestiones anteriores, corresponde imponer las costas a la recurrente vencida (arts. 35 y 148 C.P.C.).
Así voto.
Sobre la misma cuestión los Dres. ROMANO y PEREZ HUALDE, adhieren al voto que antecede.
Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continua-ción se inserta:
S E N T E N C I A :
Mendoza, 23 de febrero de 2.012.-
Y VISTOS:
Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva,
R E S U E L V E:
I.- Rechazar los recursos extraordinarios interpuestos a fs. 13/38 y, en conse-cuencia confirmar la resolución dictada a fs. 838/849 vta. de los autos n° 14.171/32.706, caratulados: "PRINZE S.A. P/ QUIEBRA" por la Segunda Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial.
II.- Imponer las costas a la recurrente vencida.
III.- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.
Notifíquese.
eo
Dr. Fernando ROMANO
Dr. Jorge Horacio NANCLARES
Dr. Alejandro PÉREZ HUALDE





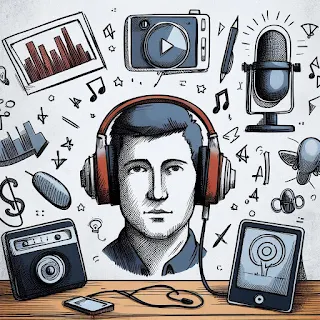

.jpg)


